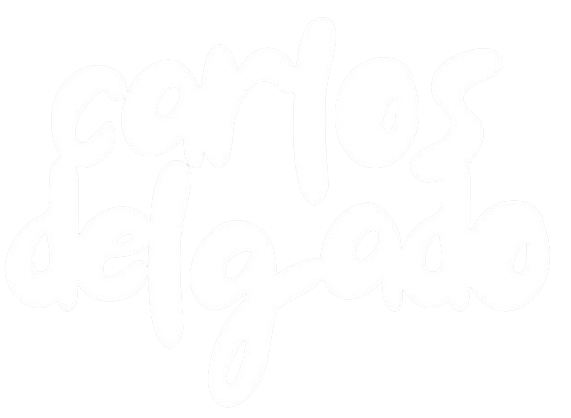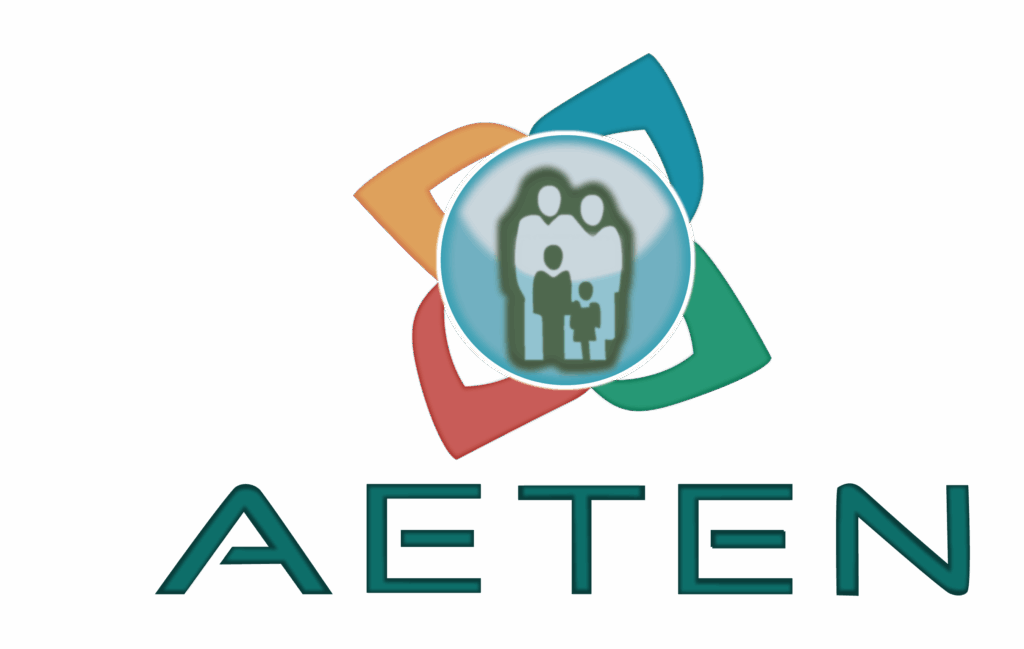Aunque en muchas fuentes secundarias (es decir, no escritas por Michael White y David Epston, creadores de la terapia narrativa) se hable de la externalización como una «técnica», muchas y muchos terapeutas interpretamos la externalización como una mirada, como un modo de ver, entender, y hablar de nuestras problemáticas como entidades separadas o externas a un@ mism@.
Una de las frases dichas por Michael White que más se han citado es aquella de «la persona no es el problema, el problema es el problema«. Por obvio que suene, cuando se explica en mayor detalle, esta frase es muy significativa.
Las personas, acudan o no a terapia, a menudo se atribuyen etiquetas pre-diseñadas por la sociedad y la cultura que, cada vez más, adquieren la forma de un término diagnóstico: depresiv@, bipolar, TOC, etc. También nos encontramos con muchos casos de personas, sobretodo niñ@s, en quienes esa etiqueta viene más explícitamente impuesta desde fuera: ser mal@, tont@, vag@, etc. A base de repetidamente verse reflejada en el espejo que le brindan la sociedad y la cultura, la persona termina por internalizar lo que le dicen, haciendo de dichas etiquetas el centro de su identidad y definiéndola como inherentemente ligada a tales etiquetas: SOY depresiv@, SOY vag@, etc. De este modo, la etiqueta se vuelve causa y razón para gran parte de lo que la persona hace o deja de hacer, y para la mayoría de las problemáticas que le conducen a terapia. Los problemas se vuelven las personas y viceversa.
La mirada externalizante de las prácticas narrativas intenta deconstruir la relación que la persona tiene con sus problemas hablando de estos como entidades separadas del/a consultante. Así, las conversaciones pasan de hablar de qué tipo de sentimientos y conductas tiene la persona debido a su condición problemática, a hablar de qué tipo de sentimientos y conductas provoca o favorece el problema. A partir de ese punto, se puede proceder a definir al problema (en términos más personales, menos impuestos) y a investigar qué tipo de influencia tiene en qué ámbitos de la vida de la persona. Esto delimita el área de influencia que el problema tiene en la vida de la persona, y facilita el encontrar modos de reducir esa área, reconquistando gradualmente espacios de vida que el problema le había robado.
Es importante aclarar que la externalización no es, como a veces se interpreta, un modo de liberar a las personas de toda responsabilidad de sus acciones o emociones. En cierta forma es lo contrario: cuando lo que hacemos o sentimos es causado por lo que inevitablemente somos, es difícil asumir la responsabilidad de cambiarlo. En palabras de M. White «Si la persona es el problema, no puede hacer gran cosa sino actuar de forma auto-destructiva. Pero si se define con más nitidez la relación de la persona con el problema, como ocurre en las conversaciones de externalización, se abre un abanico de posibilidades para modificar esa relación.»
Para concluir este injustamente breve bosquejo de lo que es la externalización, quiero aclarar que existe una base teórica tremendamente sólida en la que se apoya este modo de mirar de las prácticas narrativas (pídeme más información al respecto si quieres). El trabajo de Michel Foucault es un buen punto de partida al respecto. En cierta forma la mirada externalizante es un acto de resistencia contra las prácticas culturales que pretenden cosificar a las personas para hacerlas objetos de estudio y encasillarlas en una identidad definida según relatos de poder acerca de qué son (por ejemplo, ser hombre o mujer). «Las conversaciones de externalización emplean prácticas que cosifican el problema, en sentido contrario a las prácticas culturales que cosifican a las personas» (M. White).