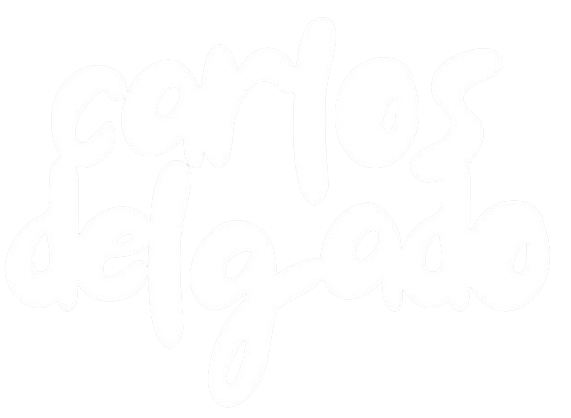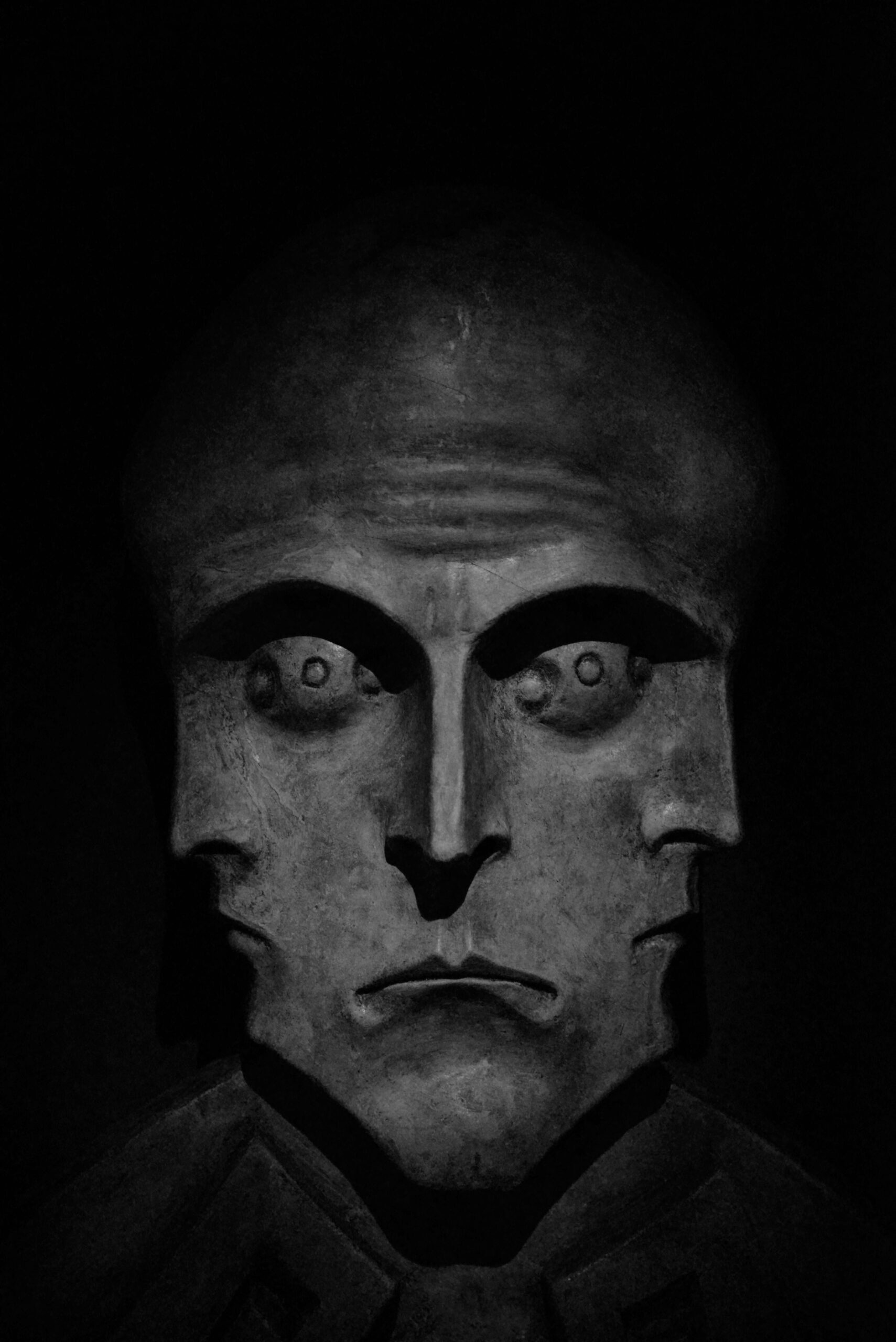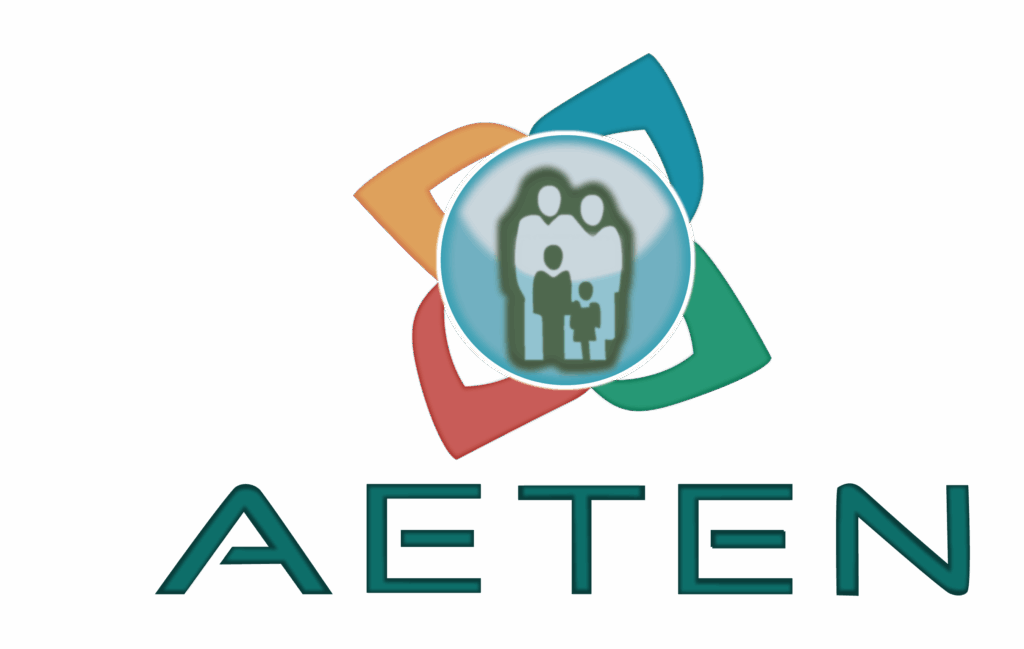Todo relato es una forma de censura. Contar una versión de una historia en el mejor de los casos oscurece a otras posibles versiones y, en el peor, las subyuga o incluso las suprime.
La concepción narrativa del individuo lo entiende como una multiplicidad de historias que, para tener sentido, tejen una trama con una selección de la totalidad de vivencias que se destacan. Estas vivencias elegidas se hacen visibles y tienen sentido, sólo como figura sobre un fondo. En otras palabras, la trama de nuestras historias sólo la podemos entender como algo que ES (figura), si la contrastamos con aquello que NO ES (fondo), o aquello que la sostiene y dota de sentido. Lo mismo podemos decir de la historia de las problemáticas que nos llevan a acudir a terapia.
Al igual que las personas, los problemas tienen una biografía tejida con algunos eventos a costa de otros. Uno de los modos más típicos en que dejamos historias fuera de la trama de nuestras vidas, pero para nada el único, es a través del sesgo de confirmación (la tendencia que tenemos a ver o registrar sólo aquellos eventos que confirman lo que ya creemos). Componemos vivencias «jerarquizando» o «filtrando» según la cultura, nuestras propias preconcepciones, y el espejo que nos brinda la gente a nuestro al rededor, que constantemente nos dice quién somos y quién no.
En la práctica narrativa frecuentemente buscamos escuchar, a la vez que lo que nos dicen, aquello que la persona NO nos dice y, muchas veces, no se dice a sí misma: Lo ausente pero implícito. Este término puede referirse, por una parte, a las excepciones invisibilizadas o, por otra, a los valores ocultos por debajo de la problemática.
Con excepciones invisibilizadas me refiero a aquellos fragmentos de la biografía de la persona que están libres del problema. Por ejemplo, una persona puede venir a consulta alegando ser «ansiosa» o «miedosa de todo». Lo ausente pero implícito pueden ser los contextos en los que ese miedo o ansiedad no han penetrado o lo han hecho muy poco. Encontramos dichos contextos a través de conversaciones de externalización. Esto suele cambiar la idea del problema de un todo absoluto y que define la identidad de la persona, a un ente limitado, con bordes, que no ha logrado abarcar la totalidad de la identidad.
Lo ausente pero implícito puede ser también aquello que la persona valora y que está siendo vulnerado por el problema. Nuestra tendencia a «totalizar» nuestra problemática (es decir, a entenderlo como algo que abarca toda nuestra personalidad, como un rasgo de nuestra identidad esencial) de algún modo censura o invisibiliza nuestros valores. Por ejemplo, una persona atosigada por estrés, ansiedad o depresión derivados de sus relaciones laborales o familiares, puede venir a consulta con la etiqueta de «depresivo» o «ansiosa». En la práctica narrativa es muy probable que no veamos esas etiquetas como totalizadoras, sino como una figura con un fondo, que puede ser aquello que la persona valora, y que está siendo vulnerado en sus relaciones familiares o laborales. Es posible que la persona tenga un enorme sentido de la justicia, o una sólida ética laboral que su trabajo constantemente pisotea, y que sea eso lo que abra la puerta al estrés, ansiedad o depresión. Visibilizar esos valores dota de un sentido muy diferente a la problemática porque deja de tratarse de algo que está mal en la persona en sí.
A través de esta «doble escucha», hacemos visible la lucha y la resistencia de la persona a cuestiones que no son inherentes a su personalidad. Esto suele abrir una ventana a la inclusión de relatos alternativos de sí misma y de la problemática en cuestión. Casi cualquier malestar emocional o psicológico al que nos enfrentemos implica que se está vulnerando algo que valoramos pero, gracias a nuestras culturas individualistas y psicologizantes, tendemos a entender las problemáticas como indicadores de que algo anda mal dentro de nosotras y nosotros.
Escuchar «doblemente», es decir, tanto el relato explícito, saturado del problema, como aquello que NO se nos dice, o sea, las versiones alternativas del relato, suele ayudar a re-construir, de-construir y re-narrarnos la historia que nos contamos de nosotras y nosotros, lo cual abre una ventana al cambio.
Fuentes:
- Explorations of the absent but implicit (Jill Freedman)
- Re-vinculándose con la Historia: lo ausente pero implícito (Michael White)
- Listening in narrative therapy: double listening and empathic positioning (Michael Guilfoyle).
- The absent but implicit: a map to support therapeutic enquiry (Maggie Caret, Sarah Walther, Shona Rusell).