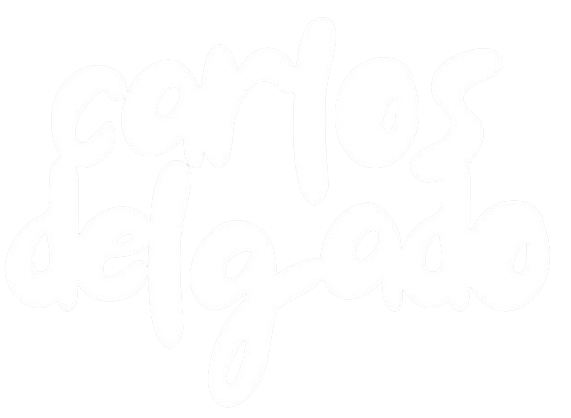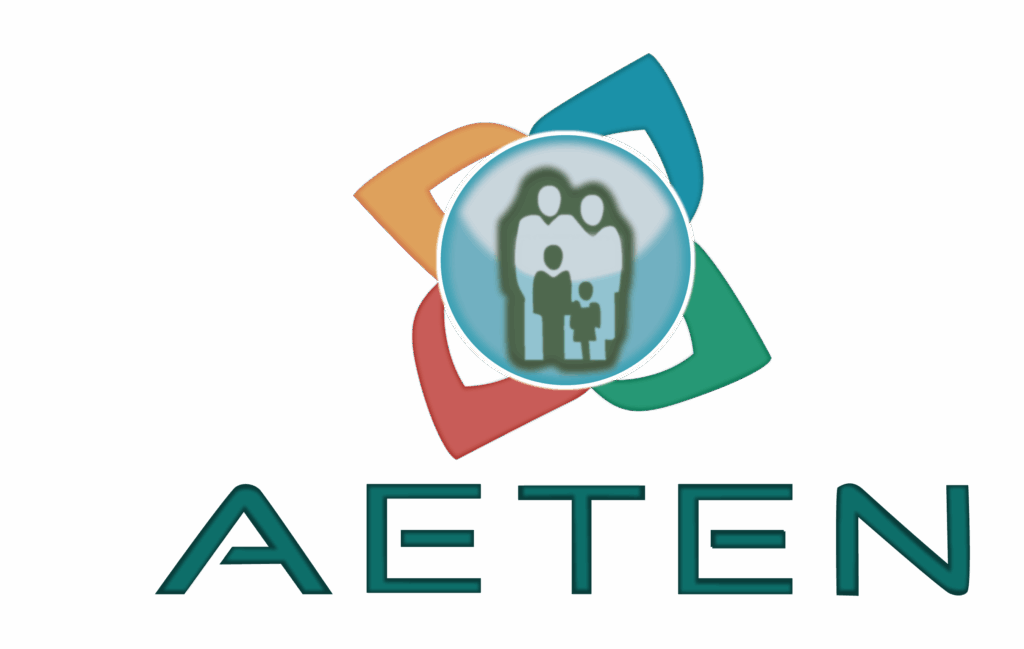Tengo que empezar por reconocer que me ha llevado mucho tiempo escribir este post, porque me ha resultado sumamente difícil explicar, simple, breve y claramente las articulaciones entre ética, política y psicoterapia, que es lo que pretendo.

Hace un tiempo hablaba con una colega que defiende el modelo cognitivo conductual de terapia (TCC) en base a que «es lo que mejor funciona, según la ciencia». Algo de esa conversación me dejó con lo que yo llamo comezón intelectual que, como la comezón física, casi te obliga a rascar. Me daba curiosidad entender exactamente a qué se refieren con que «funciona» un tipo de terapia. Solo se me ocurrían dos modos de medir la eficacia de la psicoterapia: 1) Existe un malestar diagnosticado que desaparece o se reduce considerablemente, o 2) las personas que consultan dicen estar mejor (en alguna especie de encuesta/cuestionario pre y post terapia). En ambos casos veo algunos conflictos pero este no es el momento para ponerme a desdoblar la epistemología del diagnóstico y de los modos de «hacer ciencia» con él. Lo importante por ahora es que, los estudios más citados que «prueban» la eficacia de la terapia cognitivo conductual han hecho meta-análisis de enormes cantidades de otros estudios en los que, efectivamente, se mide la efectividad de los modos que antes mencioné. Además de que hay otros estudios de meta-análisis del meta-análisis que cuestionan las conclusiones acerca de la superioridad de la TCC con respecto a otros modelos (como este), es la idea en sí de «efectividad» la que me deja intranquilo. La razón para mi intranquilidad, para mi comezón intelectual, es la siguiente: si medimos efectividad en base a un diagnóstico, o a que aquello que trae a la persona a terapia se vea reducido o eliminado (llamémosle simplemente «el problema»), ¿qué pasa si el problema deriva no de las carencias individuales de la persona, sino de alguna forma de opresión ejercida sobre ella?
¿Cuántos de los problemas que llevan a las personas a terapia tienen que ver con infelicidad que deriva de una incapacidad para adaptarse a una situación de opresión (ej. mujeres a las que la sociedad patriarcal les impone ciertos modos de vivir, como casarse, tener descendencia o amoldar su cuerpo o su comportamiento a determinados patrones; trabajadoras y trabajadores que tienen dificultad para adaptarse a situaciones de explotación; personas homosexuales que creen estar mal por serlo; largo etcétera)? Si lo que se hace en terapia es facilitarles su adaptación a la situación de opresión y la persona reporta al final sentirse mejor (más adaptada) a la situación de opresión… ¿podemos decir que la terapia ha funcionado? ¿Es esta una forma ética de entender nuestro trabajo como terapeutas?
Es aquí donde la idea de que «lo importante es que funcione» se articula con la ética y la política (obviamente, no hablo de la política en términos de partidos políticos y elecciones, sino de los conflictos de poder y desigualdad en la sociedad entre sexos, razas, clases sociales, preferencias sexuales, etc). La política en estos términos, como nos enseñó el feminismo, está en todo. No hay nada privado, incluyendo nuestros problemas, que no tenga una dimensión política. Por tanto, es una decisión ética la que nos va a llevar a visibilizar, hablar y cuestionar las situaciones de opresión que subyacen a los problemas. La neutralidad política en este sentido es imposible, y «no meterse» en estas cuestiones, como pretenden hacer las interpretaciones individualistas de los problemas, es también una decisión ética, una que está invariablemente a favor del lado opresor.
En otras palabras, la interpretación individualista de las problemáticas de las personas que nos consultan (el interpretarlo como una carencia, deficiencia o fallo en su modo de sentir/pensar/actuar) es una postura política, ya que invisibiliza los mecanismos de poder y opresión ocultos detrás de muchas de las problemáticas que nos llevan a terapia.
Luego, si no podemos ser políticamente neutrales (como ya dije, pretender serlo es ponerse del lado que oprime), me parece que una postura éticamente honesta me obliga a, por lo menos, cuestionar el verbo «funcionar» cuando decimos «lo importante es que funcione».
La otra cara de la moneda, una interpretación relacional de las problemáticas, implica tener presente el contexto socio-histórico-político de la persona que consulta y, como mínimo, intentar visibilizarlo. Recordemos que mucho de lo que lleva a la gente a terapia, diagnosticado o no, no es una realidad objetiva (como un tumor o un virus), sino un relato sostenido por la historia y política particulares a su tiempo y espacio. Por todo esto, reconocer y visibilizar o no la dimensión política de los problemas, entenderlos de un modo relacional o individual, resulta ser una decisión ética.
Vistos de este modo, muchos de los problemas que llevan a las personas a terapia (la mujer que no consigue ser feliz en la sociedad patriarcal, el trabajador o trabajadora explotada, la persona racializada que no logra adaptar su cuerpo o su comportamiento a los estándares blancos, etc) podrían interpretarse como un acto de resistencia a la opresión, más que como una deficiencia individual. Este tipo de interpretación es mucho más cercana a propuestas como la de la terapia narrativa, entre otros.
Fuentes:
- Cognitive behavior therapy vs. control conditions, other psychotherapies, pharmacotherapies and combined treatment for depression: a comprehensive meta-analysis including 409 trials with 52,702 patients (Pim Cujipers, Clara Miguel, Mathias Harrer, Constantin Yves Plessen, Marketa Chiarova, David Ebert y Erin Karyotaki)
- Medios Narrativos para Fines Terapéuticos (Michael White y David Epston).
- La Invención del Sí Mismo: Poder, Ética y Subjetivación (Nikolas Rose)
- Práctica Narrativa: La Conversación Continúa (Michael White)