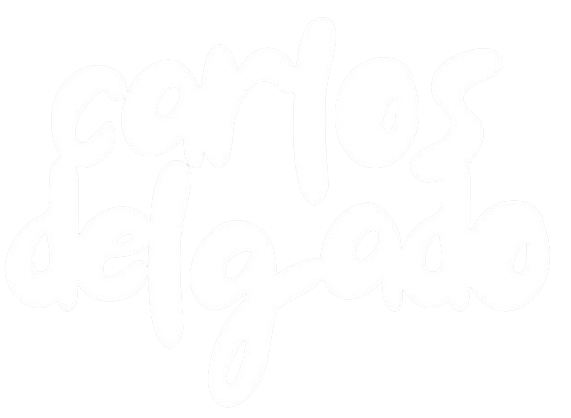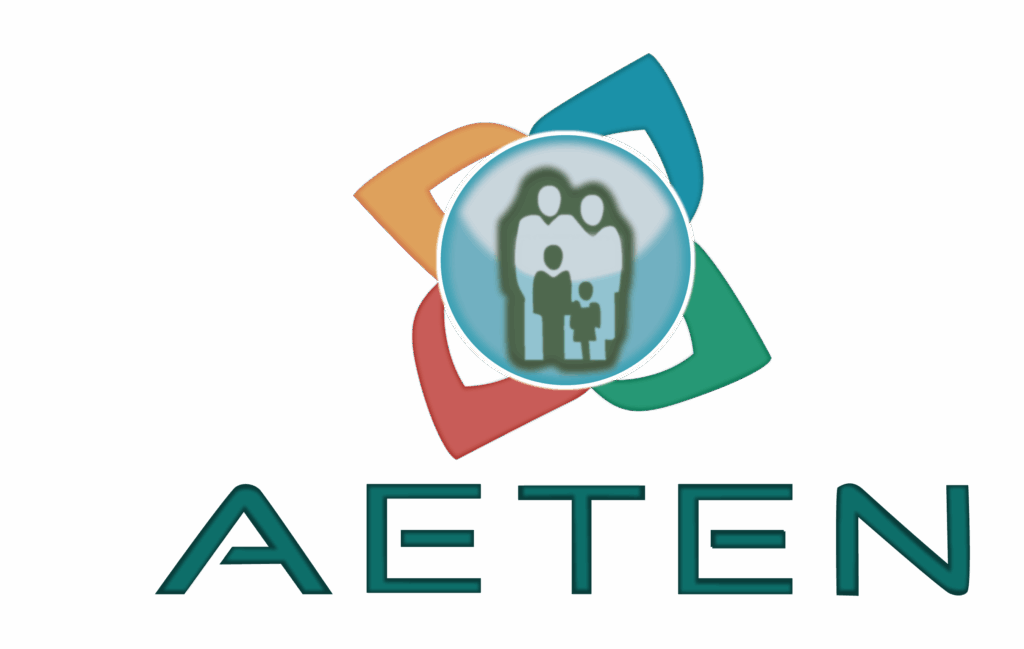Existe en España un movimiento que considera a la psicoterapia no sanitaria intrusismo con respecto a la psicología clínica o sanitaria y la psiquiatría, por lo que me gustaría hacer algunas aclaraciones al respecto. Al igual que ocurre con toda aquella terapia fuera de los modelos clínico y sanitario, que en España son casi siempre de corte cognitivo-conductual, creo que las psicoterapias no representan en modo alguno una intrusión, siempre que se deje clara la distancia entre nuestra práctica y el modelo bio-médico. La psicología clínica y la psiquiatría siguen este modelo, en cuanto a que entienden a la persona que les consulta como alguien que sufre de un mal o trastorno, diagnosticado o no, y a quien le aplicarán un tratamiento que la aliviará de dicho mal.
Existe en España un movimiento que considera a la psicoterapia no sanitaria intrusismo con respecto a la psicología clínica o sanitaria y la psiquiatría, por lo que me gustaría hacer algunas aclaraciones al respecto. Al igual que ocurre con toda aquella terapia fuera de los modelos clínico y sanitario, que en España son casi siempre de corte cognitivo-conductual, creo que las psicoterapias no representan en modo alguno una intrusión, siempre que se deje clara la distancia entre nuestra práctica y el modelo bio-médico. La psicología clínica y la psiquiatría siguen este modelo, en cuanto a que entienden a la persona que les consulta como alguien que sufre de un mal o trastorno, diagnosticado o no, y a quien le aplicarán un tratamiento que la aliviará de dicho mal.
Muchos otros modelos de terapia, como la práctica narrativa, mi modelo de trabajo predominante, se alejan de esta idea, en algunos casos declarándose radicalmente contrarios a ella, y en otros, como el mío, considerándose ajenos a ella. Yo no considero que la psicología clínica y la psiquiatría, con sus diagnósticos y tratamientos, sea inútil o deba desaparecer (aunque sí tengo algunas críticas a ellas que explicaré más adelante). Lo que sí considero es que mi práctica no tiene nada que ver con ellas. Una persona que viene a mí puede o no tener un diagnóstico y puede o no estar bajo tratamiento farmacológico, y mi trabajo con ella no tendrá nada de contradictorio ni mutuamente excluyente con dichos diagnóstico y tratamiento. Mi trabajo se centrará en aspectos como la influencia del problema en la vida de la persona y la influencia de la persona en la vida del problema, en cómo la persona se piensa y se narra a sí misma, cómo su problema afecta a ese relato, y qué elementos alternativos podemos incluir para re-escribir su relato de manera que sea ella misma la autora, y no alguna voz desde la autoridad y el poder (que pueden ser sus padres, la moral judeo-cristiana, el DSM, el patriarcado o el capitalismo, entre muchos otros).
Como antes dije, no considero los diagnósticos y tratamientos desde la psicología clínica y la psiquiatría como algo inútil, pero sí tengo varias críticas contra su uso. En primer lugar, estoy en contra de la tendencia a caer en el cientificismo. Considerar el diagnóstico psiquiátrico “objetivo” tiene muchos peligros. Entendamos que “objetivo” significa que no depende del sujeto que lo observa, sino sólo del objeto de estudio, exterior a las personas, y que no depende de un contexto, un lugar, un tiempo, una historia, una cultura, etc. Si lo pensamos de este modo, el diagnóstico se convierte en un hecho, avalado por la autoridad médica, y no un modo de entender, describir y clasificar la conducta humana. Entender al diagnóstico como hecho objetivo ignora, por ejemplo, la influencia del poder. Si los diagnósticos psiquiátricos están libres de la influencia del poder, ¿por qué tenemos uno para personas que acumulan periódicos compulsivamente en su casa, que no molestan más que a quien viva al lado tal vez, y no existe ningún diagnóstico para quienes acumulan riqueza sin parar, sin necesitarla, y sin importar a quién tengan que arrebatar su bienestar? Pensar en los diagnósticos como hechos también ignora el contexto socio-histórico-cultural e individualiza los problemas, convirtiéndolos en algo que está dentro de la persona y que hay que curar. El tan sobrediagnosticado TDAH, por ejemplo, ¿tendría cabida en una sociedad que no hubiese creado sistemas educativos? ¿Una sociedad en la que nos dedicáramos a la caza/pesca y recolección? Si pensamos en las personas como “depresivas” o “hiperactivas” damos por hecho que ellas tienen un problema que está dentro, como un tumor o una infección que hay que curar, sin volver la vista a las exigencias sociales que les están constantemente metiendo prisa para ser productivas, para ser bellas, para saber quiénes son y qué quieren, etc.
Al cuestionar los diagnósticos, que quede claro, de ningún modo pretendo negar el sufrimiento de las personas, ni su posibilidad de alivio proporcionado por el tratamiento (con o sin fármacos). Lo que quisiera es que tuviéramos claro que no debemos saltar a la conclusión de que el diagnóstico y el tratamiento farmacológico son hechos, libres de nuestra mirada y de su contexto. Las personas que caen en el cientificismo a veces argumentan que, si el fármaco funciona una y otra vez, es que es innegable científicamente que el diagnóstico es objetivamente correcto. Esto me recuerda a la leyenda de Alcmeón de Crotona que, dando un mazazo a un burro en la cabeza y comprobando que este se desmayaba, concluyó que el alma estaba en la cabeza. La repetitividad experimental de un resultado no significa necesariamente que estemos ante una única relación causa-efecto. Yo propongo (no se si alguien lo ha dicho antes) un “principio de incompletitud” que debemos siempre tener presente para no caer en el cientificismo. Este principio diría así: dada nuestra condición humana y nuestras limitaciones perceptivas, y que estamos atadas las personas a un sólo espacio y tiempo, NINGUNA OPINIÓN, CONCLUSIÓN, U OBSERVACIÓN que hagamos puede estar completa. Aunque tomar un fármaco pueda alejar a la mayoría de las personas de la tristeza y los pensamientos negativos, no podemos quedarnos sólo con esa minúscula fracción de realidad. ¿A qué responden la tristeza y los pensamientos negativos? ¿Qué pasa en la vida de esta persona? ¿Qué recursos cognitivo-afectivos tiene o necesita? ¿Qué expectativas de la sociedad pesan sobre ella? Todas estas son cosas que no va a quitar ningún fármaco. Pero es más conveniente, dadas las expectativas de productividad y las prisas que tenemos por volver a la maquinaria de trabajo, medicar y no pensar más allá.
Para concluir, a mi entender, la psicoterapia no es ni pretende ser psicología clínica o sanitaria, ni psiquiatría, ni pretende diagnosticar ni curar. La raíz de la palabra «terapia» se encuentra en el verbo griego «θεραπεύω» (therapeúo), que significa «cuidar» o «atender». La psicoterapia y, concretamente la narrativa (entre muchas otras), son conversaciones que pretenden acompañar y cuidar de las personas, de manera que descubran perspectivas diferentes acerca de su problemática, su identidad y sus propios recursos.