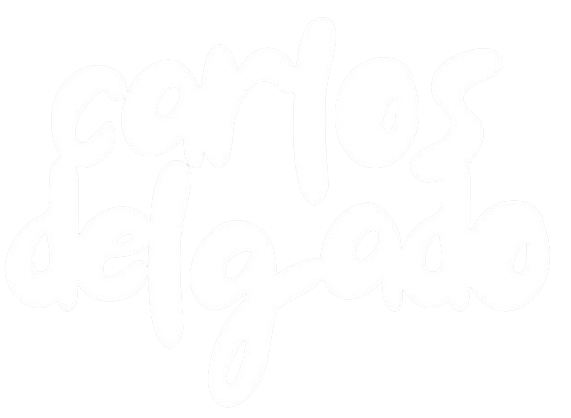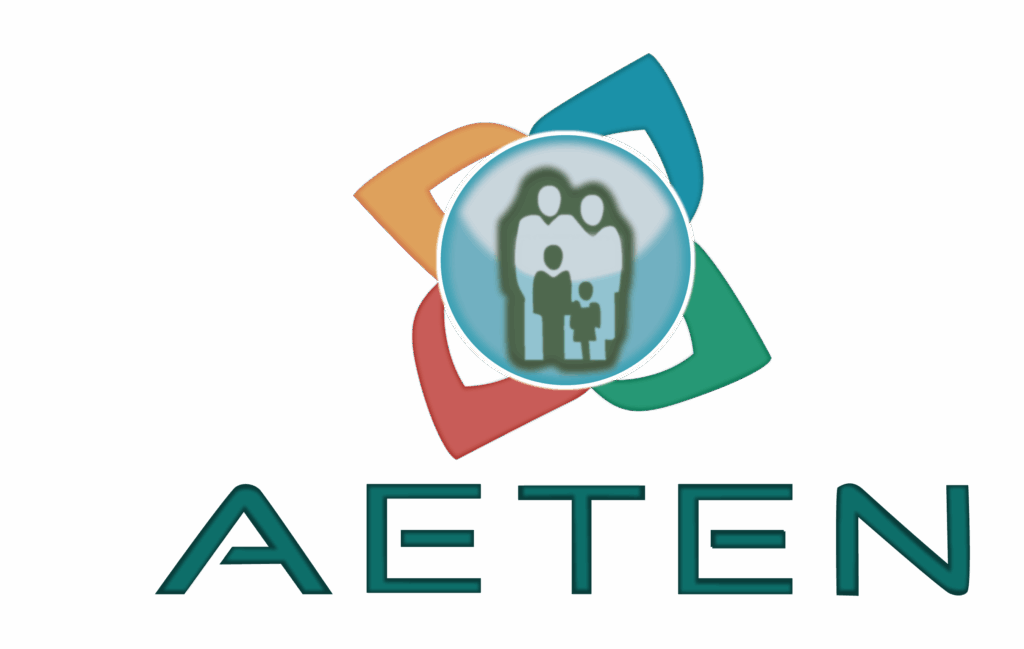Una pregunta frecuente cuando hablo de mi trabajo y de las prácticas narrativas es «pero… ¿qué es la terapia narrativa?». Es por eso que en este post intento dar una respuesta no demasiado larga ni demasiado elaborada a la pregunta, dando por hecho que seré injustamente incompleto y simplista. Es importante tener en cuenta que las bases filosóficas de la terapia narrativa son sumamente extensas (habría que hablar de Foucault, Derrida, Jerome Bruner y Barbara Myerhoff entre muchas otras) y, por lo tanto, un intento como este sólo puede aspirar a dar una idea muy general de por dónde van los tiros. Por mi parte, estaré más que conforme si logro despertar la curiosidad de un puñado de personas, y seré más feliz si esto da inicio a conversaciones al respecto.
La terapia narrativa pretende ser un enfoque de terapia conversacional y trabajo comunitario respetuoso, no culpabilizante, que pone a las personas consultantes en el centro del proceso terapéutico como expertas en su propia vida que son. También ve los problemas como separados de la persona y asume que las personas tienen habilidades, competencias, creencias, valores, compromisos que les ayudarán a reducir la influencia de los problemas en sus vidas.
Desde esta perspectiva, las personas estamos hechas de relatos, de historias. El modo en que entendemos nuestra propia vida y todo lo que la rodea lo co-construimos en nuestras interacciones con otras personas y le damos sentido al colocarlo en secuencias de eventos hilados en el tiempo a través de una trama concreta. Dicha trama (el de qué trata cada historia) puede ser casi cualquier aspecto de la vida. Puede ser un juicio acerca de qué tipo de persona somos, sea este positivo (soy inteligente, buen padre, comprensivo, etc.) o negativo (soy poco hábil, inseguro, malo para los deportes, etc.); pueden ser categorías en las que nos ubicamos en la sociedad, tales como clase, raza, sexualidad, género, etc.; también pueden ser ideas abstractas generales que nos sirven de guía al navegar nuestra existencia, tales como qué es bueno y malo, verdad o mentira, deseable o indeseable, justo o injusto, importante o no, etc. Con tramas como estas como hilo conductor, co-construimos relatos que acaban siendo los que determinan cómo entendemos lo que somos nosotros y nosotras, los y las demás y el mundo en general.
Estos y todos los relatos, sin embargo, están por definición incompletos. Las descripciones de eventos que componen las tramas son una selección del total de eventos, detalles, particularidades y circunstancias que, además, tienden a confirmar nuestra trama. Por otra parte, en la co-autoría de estos relatos la voz cantante muchas veces no es la de la persona en sí o, en algunos casos, la de su grupo particular (su familia, etnia, clase social, género, orientación sexual, etc.). La primacía en la autoría de nuestros relatos la suelen llevar voces con mayor poder social, es decir, aquellas que, por circunstancias históricas, sociales y culturales, tienen en el presente una mayor autoridad para dictar sus relatos. De todo lo anterior se concluye que navegamos nuestra existencia ayudándonos de relatos que son descripciones (de nosotros, de la vida) incompletas y lejanas. Estos relatos incompletos (relatos empobrecidos) tienden a dominar nuestro entendimiento de nuestra persona y del mundo por lo que, en las prácticas narrativas, se les llama relatos dominantes.
Cuando una persona acude a terapia, suele venir con una situación problemática para ella, a la que la persona da sentido en forma de relato que, como hemos dicho, suele dominar una trama, y suele ser una descripción pobre (incompleta) y lejana. El/la terapeuta narrativa intentará, a través de sus preguntas, manteniendo una postura de curiosidad respetuosa, favorecer un proceso de enriquecimiento y acercamiento del relato dominante que ayude a deconstruirlo y permita la aparición de relatos alternativos. Para este fin, el/la terapeuta narrativa utiliza, más que técnicas, modos de ver, entender y hablar de las problemáticas, tales como la externalización (la cual explico aquí), el análisis de cómo el problema influye en la vida de la persona y cómo la persona influye en la vida del problema, y la búsqueda y re-interpretación de acontecimientos extraordinarios (aquellos que contradicen o ponen en cuestión al relato dominante) entre otros.
Si entendemos nuestra identidad y nuestra historia de vida como un relato, un texto, tenemos que preguntarnos quién es el autor de dicho relato. En terapia narrativa intentamos centrar a la persona consultante en el proceso de re-autoría o re-escritura de su propia vida. Tenemos en cuenta que, de no colocarnos como autores y autoras de nuestras historias, lo que hacemos es permitir que los relatos hegemónicos (dominantes) de nuestros entornos culturales, familiares, históricos, etc. dicten nuestro propio relato: serán ellos, los relatos dominantes, los que nos dirán cómo debemos ser hombres o mujeres, qué debemos querer de la vida y cómo obtenerlo, qué es lo que debemos pensar y sentir acerca de nosotros y nosotras, de otras personas y del mundo en general.
Fuentes:
What is Narrative Therapy? (Alice Morgan)
Medios Narrativos para Fines Terapéuticos (M. White & D. Epston)
Dulwichcentre.com.au